Reseña: La muerte en el antiguo Egipto de Sebastián Vázquez
Dentro de la divulgación sobre el antiguo Egipto podemos encontrar diferentes tipos de libros: unos que cuentan con multitud de fuentes y bibliografía, otros cuya información parece venir directamente de la cabeza del autor y un tercer tipo que lo que buscan es desinformar o perpetuar conceptos erróneos sobre la materia tratada.
El libro del que voy a escribir a continuación mezcla un poco de las dos últimas categorías. Primero, y más importante de todo, son las fuentes, las citas y la bibliografía, algo que me parece absolutamente fundamental para considerar el contenido de un libro como un estudio, un texto científico o un mero panfleto. Este libro no cuenta con una sola cita a fuentes antiguas o trabajos especializados. Lo más parecido a una cita es hablar de lo que escribió Heródoto y poco más y jamás se referencia los estudios de arquitectos a los que hace mención o a opiniones o hipótesis expresadas.
De hecho, la bibliografía que podemos encontrar abarca una página y media, con 34 referencias, dos de ellas del propio autor, alguna sobre libros de pseudo-ciencia y muchas sobre libros serios de egiptología pero a los que luego no hace referencia en el libro, apartándose en algunos casos de forma muy evidente con lo que nos cuentan esos libros. Si se han utilizado realmente para la creación de este libro debe ser exclusivamente para generalidades o información básica y común acerca de la sociedad y cultura del antiguo Egipto.
Dicho todo esto, no es muy complicado averiguar qué me ha parecido el libro o qué voy a desarrollar a continuación. Y no es porque el libro tenga sus virtudes, que las tiene, sino que son tantas sus faltas que hacen que su lectura resulte algo totalmente desaconsejable para el lector que sabe poco o nada del antiguo Egipto, porque le bombardeará con ideas peregrinas en algunos casos, muchas dudas en otros, y un pensamiento esotérico y lumínico que casa más con los trabajos anteriores del autor.
Empezando por el autor podemos encontrar fácilmente la siguiente información:
Sebastián Vázquez es estudioso del pensamiento heterodoxo y de las religiones. Durante veinte años, ha sido director y editor de «Arca de Sabiduría», una colección especializada en textos clásicos de las filosofías y religiones de Oriente. Ha participado como invitado en distintos programas de radio y televisión, y ha colaborado en prensa escrita. Imparte regularmente seminarios y conferencias, además de organizar viajes a Egipto para grupos interesados en profundizar en su cultura y religión. Es autor de veintidós ensayos y dos novelas, entre los que destacan: La enseñanza sagrada del Antiguo Egipto I y II, El camino de Santiago y el juego de la oca, Los sufíes, los amigos de Dios, El hinduismo, la enseñanza eterna, La vía iniciática, el sendero de retorno a Dios, Enseñanzas de la Tradición Original, Budismo, Cristianismo primitivo, Cristianismos heterodoxos, y, en coautoría con Esther de Aragón, Rutas sagradas.
En la misma página del libro de la editorial Almuzara figura la siguiente descripción del libro (la misma que se ha impreso en la contraportada):
¿Qué muestran los planos de la meseta de Guiza? ¿Cuál era la función de las pirámides? ¿Qué significaban la segunda muerte y el segundo nacimiento? ¿Qué era el cuerpo de luz?
Prácticas funerarias, ritos y significado
La civilización del Nilo sigue despertando tanta admiración como desconcierto, a pesar de los siglos transcurridos desde su desaparición como cultura. Sus gigantescas pirámides, extraordinarias tumbas y templos, junto con su refinado arte, dan testimonio de un sorprendente legado de conocimiento. Sin embargo, todo esto estaba profundamente condicionado por su religión, la cual desempeñaba un papel central en la vida de los egipcios. Esta religión, de naturaleza práctica, tenía como objetivo principal prevenir la segunda muerte y garantizar el segundo nacimiento, conceptos esenciales para su cosmovisión.
En este libro, el autor nos adentra en el sutil y profundo ideario espiritual de los antiguos egipcios, especialmente en su relato sobre lo que acontecía tras la muerte física. A través de sus páginas, el lector se sumergirá en el análisis de rituales y ceremonias, el proceso de momificación, las distintas formas de enterramientos, los textos funerarios, y los cuerpos espirituales del ser humano y su función.
Asimismo, se explora la construcción del "cuerpo de luz", un tema central en su visión de la vida después de la muerte. Además, el autor nos lleva a reflexionar sobre conceptos intrigantes, como la posibilidad de que los antiguos egipcios no tuviesen dioses en el sentido convencional, o que las pirámides podrían haber tenido una función diferente a la de ser simples tumbas.
Asimismo, el libro presenta una interesante hipótesis sobre el diseño de las construcciones en la meseta de Guiza. Con la ayuda de una regla y un compás, el lector podrá seguir la propuesta del autor y comprobar cómo su teoría modifica sustancialmente lo que hasta ahora se ha aceptado sobre estas enigmáticas construcciones.
«¿Cómo se puede morir dos veces? ¿Qué significa “una segunda muerte”? Y, lo más desconcertante, ¿cómo fue posible que los canteros medievales adoptaran esta enseñanza proveniente de Egipto? La respuesta a estas preguntas, y muchas otras, se encuentra en estas fascinantes páginas». Mariano F. Urresti, escritor.
Esta breve descripción no apunta malas maneras aunque ya chocan conceptos como "cuerpo de luz" o el utilizar una regla y un compás para confirmar una hipótesis del autor sobre las pirámides de Giza. Pero nada realmente llamativo, de momento.
El libro está estructurado en dos partes con un prólogo de Mariano F. Urresti (autor de libros entre los que se encuentran templarios, secretos y vidas secretas de Jesús de Nazaret), una introducción y un epilogo. La primera parte es el cuerpo principal del libro en el que el autor nos expondrá "sus" teorías sobre los rituales funerarios, cuando los faraones dejaron de ser dioses y ritos iniciáticos y misterios. En la segunda parte se centrará en construcciones funerarias y templos y una hipótesis sobre las construcciones de la meseta de Giza.
Ya desde el índice vemos que el autor va a desarrollar conceptos como "misterios", "ritos iniciáticos" o "esoterismo". Pero creo que la mejor forma de ejemplificar el contenido del libro y la gran cantidad de puntos negros de este es el de ilustrarlo con varios ejemplos.
Algo que llama mucho la atención, y que al autor repite con relativa frecuencia, es que habla de la egiptología como si fuese algo aparte a lo que el propone y explica, como si se tratase de una ciencia que da una versión "oficial" que no tenemos por que creer así de primeras y que tiene multitud de huecos difíciles de explicar. De esta manera encontraremos frases como "La egiptología afirma..." "La egiptología establece..."
Un punto importante dentro de la primera mitad del libro es que sostiene que los reyes dejaron de ser dioses a los ojos del pueblo llano ya desde las dinastías III y IV debiendo justificar su divinidad mediante la construcción de imponentes templos, esculturas o pirámides. Esta desmitificación de los reyes ya se comienza a producir, según el autor, desde el mismo reinado de Necherjet Djoser, primer rey de la tercera dinastía y su famosa estela del hambre. Estela que da por supuesto que es contemporánea al rey cuando, en realidad, es producto de innumerables generaciones más tarde. Pero dejemos que hable el propio autor a través de su libro:
"Si el faraón era un dios con poder divino y sus palabras eran órdenes, ¿cómo es posible que no pudiese evitar esa sequia? (la que menciona la estela del hambre) Estamos ante el primer testimonio histórico de pérdida de divinidad del rey, que ya fue evidente durante el tiempo de caos y rebelión popular a la muerte de Pepi II, último faraón de la VI dinastía, y que significó el fin del Imperio Antiguo"
De hecho, el autor menciona que la estela que se puede ver actualmente en Sehel es una copia de un texto contemporáneo del rey Djoser, cuando realmente está demostrado que la estela se realizó por primera vez en época ptolemaica sin pruebas de ningún tipo de copiar textos anteriores.
Pero esto solo es una pequeña piedra de las muchas que vamos a encontrar. Varias de ellas van referidas a aspectos misteriosos, a energías y a elementos que el autor no sabemos muy bien de donde saca, porque como ya he referido al inicio, no hay citas, ni menciones ni nada de nada a de dónde provienen esas informaciones. Más ejemplos:
"A su vez, en estos templos también se llevaban a cabo las iniciaciones especificas de acceso a los distintos saberes. Por ejemplo, en el de Thot, se iniciaban escribas, magos o sacerdotes lectores, en el de Ptah, arquitectos y médicos; en el de Dendera, astrónomos y músicos, etc."
"por otra parte se pedía silencio sobre lo aprendido y se solicitaba secreto sobre los conocimientos de su profesión, con el fin de evitar manipulaciones, imposturas e intromisiones y salvaguardar los privilegios de la misma."
"Un ejemplo que ha llegado hasta hoy de estos colectivos que empleaban ceremonias iniciáticas puede ser la masonería"
Antes de estos tres ejemplos, el autor nos explica en detalle todos los ritos y misterios iniciáticos que comenzaban con los rituales de filiación desarrollándose el primero en el templo de Dendera "pues es donde se nacía", y continuando en el templo de Iunu (Heliópolis) donde "el padre Ra reconocía su semilla en forma de luz en el corazón de su hijo",
Después se nos detallan los rituales de investidura que comienzan en el templo de Edfú donde el rey "es reconocido e investido como defensor del reino y garante del triunfo de Maat" y proseguía en el templo de Dendera donde se celebraban varias ceremonias: "los esponsales con Hathor" y "la ceremonia de reconocer su naturaleza y origen celeste".
El tercer grupo de ritos son los de poder, que según el autor tienen lugar en tres templos: el de Thot "donde el rey era reconocido e investido como escriba, sacerdote y mago"; el de Ptah, en el que "se procedía a entronizarlo en la piedra cúbica y se le entregaban los símbolos de poder" y en el de Karnak donde "se procedía a coronarlo con la doble corona".
Todavía quedan más ritos como el de la muerte y resurrección en Abidos y el del "misterio del hombre" en Luxor donde el rey "recibía la verdad de lo que realmente era un ser humano. Entendía y "vivía que el ser humano es un templo".
Creo que todos estos ejemplos tan detallados dan al lector una imagen clara de algunos de los problemas del libro, entre los que se encuentran una información detallada sacada de ninguna parte, un exceso de "misterización" y unas incoherencias cronológicas importantes, pues es del todo imposible que un rey del Reino antiguo celebrase ritos en Karnak y Luxor.
Otro de los aspectos que intenta buscar explicaciones diferentes a diversos elementos se dan a lo largo de varias partes del libro. Como ejemplo veamos en la página 58 cuando se describen diferentes partes del cuerpo:
"Piel. Representa el tejido colectivo y la primera frontera que recoge y traduce las energías exteriores -tanto densas como sutiles- y que forma también una barrera de protección. La piel le pertenecía a la diosa Neit, señora del tejido conectivo de todo lo viviente."
"Brazos y piernas... Ambas energías tienen el lugar de encuentro en la columna vertebral. Una energía, la de subida, era representada por la corona roja y se acumulaba en la sangre y la nutría pasando luego a la estructura anatómica roja, es decir vísceras o músculos; la de bajada era representada por la corona blanca y se acumulaba en la linfa que nutría pasando luego a la estructura anatómica blanca como huesos o sistema nervioso".
Son solo dos ejemplos de asociaciones de conceptos extraídos de la propia interpretación del autor que pueden dar una idea equivocada en lectores que poco o nada sepan del antiguo Egipto, porque dar interpretaciones de energías, asociaciones con las coronas, etc. es tan aventurado como inventivo.
Por otra parte hay varias frases concretas que no se sostienen por si mismas a poco que uno busque un poco de información de fuentes de las que brillan por su ausencia en el libro. Veamos unos cuantos ejemplos:
El autor sostiene que las pirámides no eran tumbas porque en su interior los sarcófagos estaban vacíos, y solo a partir de la dinastía VI sí eran tumbas porque ahí ya aparecen momias. ¡De repente las mismas construcciones pasaron de ser espacios simbólicos para convertirse en tumbas! Pero es que sí hay momias anteriores a la dinastía VI como demuestran egiptólogos como José Manuel Parra en su último libro "Pirámides de Egipto. Historia, mito y realidad".
Curiosamente, el mismo autor, que siempre defiende que no hay momias en las pirámides hasta esa dinastía VI, cuando habla de las pirámides de los reyes de la dinastía V se refiere a ellas como enterramientos.
El autor nombra de pasada y deja caer varios elementos que han sido muy populares en la pseudo ciencia y el mundo del "misterio" como la edad de la esfinge, hablando de Schoen aunque sin citarle, la estela del inventario, la pirámide perdida de Norden, que casualmente echaría abajo su planteamiento sobre la meseta de Giza al que dedica bastantes páginas y cálculos, etc...
Es precisamente su "hipótesis sobre la explanada de Giza" la que ocupa la segunda parte del libro, o eso parece, porque después de esa hipótesis comienza a enumerar todos los templos funerarios, tumbas del Valle de los reyes, de otras localizaciones, etc... para finalizar con un breve apunte sobre el ankh que no deja de buscar simbolismos ya más que sobados como la llave de la vida. Pero es que cuando habla de la meseta de Giza, curiosamente, dedica casi todo el tiempo a hablar sobre la gran pirámide y sus propios cálculos, pero apenas se detiene en las pirámides de Jafra y Menkaura.
Un ejemplo claro de hablar de cosas sin citar fuentes se produce en esta parte, en la que habla de cámaras en la gran pirámide y de estructuras bajo tierra y solamente comenta que afamados arquitectos sostienen... pero nos quedamos sin saber quiénes son esos afamados arquitectos o dónde sostienen esas teorías.
En definitiva y por ir finalizando, porque podríamos estar analizando y cogiendo ejemplos más que dudosos durante mucho más tiempo, pero creo que el punto de esta reseña queda claro. Si hay que leer libros sobre el antiguo Egipto recomiendo pasar por delante de este libro sin detenerse. Un libro que lanza tantas afirmaciones e hipótesis sin sustentarse en evidencias, fuentes o bibliografía concreta tiene la misma validez que los estudios de gente como Bauval que el mismo autor continúa.
Es muy peligroso leer según qué libros si nuestro conocimiento del antiguo Egipto es poco o nulo, porque son estos libros los que van a condicionar cómo afrontaremos estudios serios y libros de divulgación que tienen un trabajo detrás bien documentado y referenciado.
OTRAS RESEÑAS



























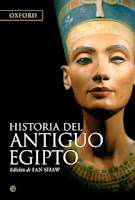







.jpg)


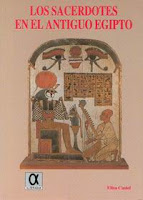
















Comentarios
Publicar un comentario